Creatividad
Recuerdos
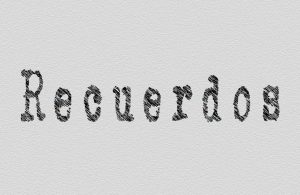 Era un niño de cinco años, pensaba puerilmente y la vida pasaba como un constante descubrimiento. Mis padres me cuidaban, eso me permitía vivir en mis juegos, mis momentos de vaguedades y de ver televisión.
Era un niño de cinco años, pensaba puerilmente y la vida pasaba como un constante descubrimiento. Mis padres me cuidaban, eso me permitía vivir en mis juegos, mis momentos de vaguedades y de ver televisión.
—Mira como me siento -decía el pequeñajo, sentado en un columpio.
—Te vas a caer. Siempre te lo estoy diciendo —añadió un compañero.
Los columpios eran antiguos y tendrían unos veinte años o más —la misma antigüedad que la del centro educativo—. Tenían marcas de óxido por las constantes lluvias que se producían y las bases de cemento estaban raídas —la confianza que se tiene a la edad en que la vida parece un sueño no hace que uno piense que algo malo puede pasar—.
—No me caigo —añadió.
—Cuando te veas en el suelo no dirás lo mismo —a esa edad cualquier caída o herida que se podían hacer no demoraba en curar. En organismos jóvenes son nimiedades.
—Sé hacerlo bien, mi hermano me enseñó –gritó y continuó-. Estuvimos practicando hasta que pude hacerlo —se columpiaba mirando el cielo, con la vista enfocada delante como su hermano le había indicado— Mira siempre enfrente, una vez que hayas cogido posición empuja con los pies, tienes que hacerlo con tal fuerza que sin mucho ahínco luego se moverá solo y se elevará –le decía.
—A mí me da miedo, no podría elevarme tanto del suelo sin caerme -sentía temor.
Además de caerse, ensuciarse o lastimarse, llegar a casa y que se enfadaran con él, lo podían castigar sin ver televisión y prohibiéndole jugar con el Lego —a eso se le podía añadir un pellizco o una palmada—, aunque lo hacía sentir mal no contaba nada porque le daba vergüenza hablar de esos castigos. Lo que pasa en casa se queda en casa —así eran las familias—, todas tenían secretos, la suya no era la excepción.
—Eres un niño mimado, eso es lo que pasa, siempre haces lo que tus padres te dicen.
—No soy mimado –dijo esto mirándole a los ojos y añadió—: soy obediente —soltó una carcajada que escondía de soslayo un gesto contemplativo.
Se ingresaba pronto a la escuela, los padres llevaban a los niños y los dejaban en la puerta del aula —recordaba que el primer día que fue se puso a llorar, comenzó a sentirse en un lugar extraño y eso le preocupaba— sufría el desamparo y no quería estar en ese sitio, en vano fue la intervención de la profesora, él no quería quedarse, por eso le prometieron que le comprarían las golosinas que le gustaban, esa promesa en algo apaciguaba su tristeza, sin embargo, no compensaba su pesar. Después de muchos intentos accedió a quedarse, de reojo miraba a su madre, miró como se alejaba, cruzaba el patio y luego salía por la puerta que impedía a los alumnos ausentarse del local. Poco a poco comenzó a volverse una rutina lo de aquel día, hasta que comenzó a acostumbrarse y dejó de llorar, entendió que no era demasiado el tiempo que debía permanecer ahí. Mamá volvía a la misma hora, pero a veces el trabajo la retrasaba, sin embargo, no era lo común, por eso él no se inquietaba.
Las clases no le gustaban, la profesora no conseguía hacer que se interesara por los estudios, hacía que todos se reunieran en grupos y eso le desagradaba. La maestra, una monjita graciosa de modos calmados y con mucha paciencia, siempre tenía una sonrisa para sus travesuras, no obstante, percibía que era algo vago y siempre le recordaba que debía prestar atención porque las cosas que enseñaba eran importantes, pero eso a él le entraba por un oído y le salía por otro, todo era un juego, nada era tan serio como para centrarse en eso.
—Atiende, es por tu bien, hazme caso, repetía la maestra.
—Si no fueras mimado, tu mamá no vendría a la salida a recogerte, he visto que siempre está hablando con la profesora.
—Son amigas, por eso siempre conversan —en ese momento su compañero se fue.
Él se quedó solo mirando las paredes descoloridas, la hierba mal cuidada y observando fijamente las cadenas del columpio.
Cuando se aburrió quiso ir al patio, trató de correr y en el momento que estaba doblando hacia la derecha resbaló, cayó pesadamente al suelo y con el filo de una acera se golpeó la nariz. La sangre no demoró en hacer su aparición comenzó a brotar y a ensuciar su uniforme —la camisa blanca que llevaba se tiñó de un color bermejo— todo pasó rápido y cuando reaccionó estaba en brazos de su profesora. La monjita lo llevó hacía una fuente, una vez en ella, cogió agua con su mano y le limpió la sangre, se detuvo el sangrado y la maestra le recomendó que esperara sentado. Tomó asiento en el lugar que le indicó; el dolor en la nariz era persistente y mientras esperaba se miraba el uniforme.
—Hoy me quedo sin jugar —se lamentaba.
Mitchel Ríos































































































































































































































































































































































































